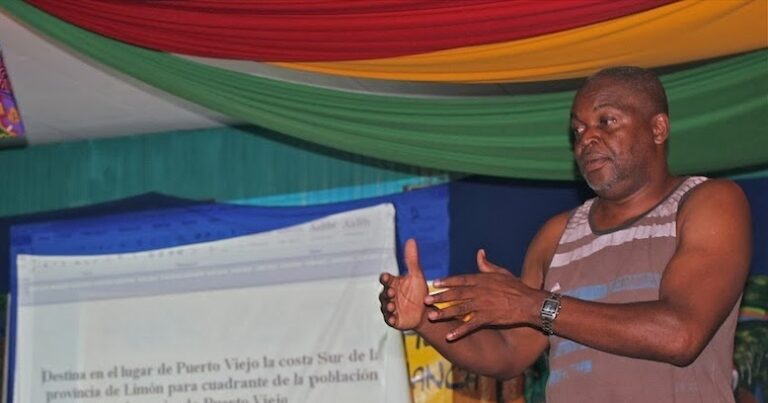Turismo sin despojo: el Caribe de los Kunas
El turismo es la principal actividad económica del Caribe, la región con mayor penetración turística del mundo (CEPAL, 2020). Esta industria, una de las de mayor crecimiento en el mundo, genera empleo y riqueza, pero también pasivos socioambientales cada vez más graves.
Actualmente, el Caribe recibe alrededor de 32.3 millones de turistas al año, lo que representa casi un 22% del total de turistas de América Latina y el Caribe, y concentra cerca del 40% de la flota de cruceros del mundo. Sin embargo, posee sólo una pequeña fracción del territorio terrestre total de la región, lo que implica una alta concentración turística.

En la región predomina un modelo de turismo masivo y neoliberal, aquel que apoya las grandes empresas y que considera el territorio como un recurso para la producción de riqueza sin considerar asuntos sociales, medioambientales o culturales de sus áreas de despliegue (Barreto, Fernandez, da Fonseca, 2024). Este modelo, basado en una economía extractivista y transaccional, ha demostrado ser insostenible: promueve la destrucción ecológica por la alta presión sobre sus recursos, profundiza desigualdades económicas, y perpetúa inequidades sociales.
Bajo esta lógica de explotación, las comunidades locales suelen quedar excluidas de los beneficios del turismo. Y paradójicamente, aunque la industria turística depende de la conservación del entorno natural, es una de las que más impacto ambiental genera.
El turismo en el Caribe Suroccidental
El Caribe Suroccidental, conformado por seis Estados, es hogar de, al menos, ocho pueblos originarios: Garífunas, Miskitos, Creole, Kunas, Ngäbe-Buglé, Rama, Bribri y Sumu/Mayangnas. Estos pueblos han mantenido una relación ancestral con el mar, asumiendo durante siglos el rol de guardianes de su biodiversidad. Además, esta región es reconocida como el hotspot de biodiversidad marina más importante del hemisferio occidental.
En territorios como la costa Caribe sur de Costa Rica, la isla de San Andrés en Colombia, las islas de la Bahía en Honduras, y el archipiélago de Bocas del Toro en Panamá, las amenazas socio ambientales derivadas del turismo masivo son inminentes. Los pueblos originarios y las comunidades locales que habitan sus territorios están enfrentados a la expansión descontrolada de la industria y particularmente, de complejos turísticos. Entre otras cosas, dicha expansión promueve la deforestación de manglares y bosques; el dragado de playas y pastos marinos; la creación de botaderos a cielo abierto sin una adecuada disposición de los residuos; los daños irreparables a arrecifes de coral por contaminación y accidentes de embarcaciones turísticas; y la sobreexplotación de los recursos hídricos que suplen tanto a los complejos turísticos como a las comunidades locales que han habitado ancestralmente los territorios turistificados.
Además, las empresas turísticas amplían su dominio sobre terrenos públicos, desplazando poblaciones locales y restringiendo el acceso a las playas, lo que afecta sus prácticas tradicionales de pesca, su seguridad alimentaria y acelera la gentrificación mediante el encarecimiento del suelo (Blanco, 2017).
Los Kunas: ejemplo de resistencia
El panorama no es del todo desalentador, y son los pueblos originarios quienes han marcado el camino. El pueblo indígena Kuna ha sido pionero de un desarrollo turístico autónomo, apartado del modelo intensivo y extractivista que predomina en Panamá.
Ubicados en la Comarca Kuna Yala -en San Blas- solo los miembros de la comunidad pueden establecer y gestionar empresas turísticas, en virtud de una decisión de 1996 del Congreso General Kuna, su autoridad política y administrativa. Siguiendo el principio de autonomía, esta autoridad fomenta proyectos pequeños y comunitarios, respetando la Ley Fundamental Kuna, que establece:
“Los recursos naturales y la biodiversidad existentes en la Comarca Kuna Yala se declaran patrimonio del Pueblo Kuna” (Artículo 43).”
Conscientes de los riesgos del turismo convencional, los Kunas han prohibido la inversión extranjera en la Comarca, evitando que foráneos se lucren con los recursos naturales sin beneficiar a las comunidades locales. Desarrollan el turismo según sus formas de vida y ahora hace parte de sus formas de sustento. La agricultura tradicional, la recolección de plantas medicinales, la caza, y la pesca, siguen siendo actividades primordiales en la vida de los Kunas (Martinez, 2015).
Este modelo es un ejemplo tangible de turismo comunitario y regenerativo que se presenta como una alternativa urgente ante la crisis socioambiental del Caribe Suroccidental. Ambos enfoques buscan un cambio en el paradigma turístico imperante: que el destino turístico no sea visto como un producto de consumo que acaba con formas de vida tradicionales locales, con el entorno natural, y con las relaciones al interior de la vida local.
El turismo comunitario aboga por el protagonismo de las poblaciones locales, su autogestión y la generación de beneficios económicos directos. El turismo regenerativo se enmarca dentro del comunitario y además, promueve que las actividades turísticas se conviertan en intervenciones que desarrollen las capacidades de los lugares, de sus habitantes, y de los turistas, para operar en armonía con los sistemas socioecológicos del lugar de destino. No sólo busca minimizar el impacto de la actividad turística, sino también restaurar, revitalizar y generar un impacto positivo en los ecosistemas y las comunidades locales.
La organización política y administrativa de los Kunas ha facilitado la promoción de este enfoque turístico. En la comarca, las tierras son mayoritariamente de propiedad colectiva, con algunas excepciones de propiedad individual, y el mar pertenece a todos los Kunas. Desde mediados del siglo XX tienen autonomía política y administrativa, lo que les ha permitido establecer sus propias normas. A través de la Ley Fundamental, y de las regulaciones del Congreso General Kuna, han definido aspectos clave como los límites territoriales de la comarca y las condiciones para el desarrollo turístico. Gracias a estos mecanismos, han logrado frenar al menos dos intentos de instaurar el turismo masivo en su territorio (Martínez, 2015).
Los pueblos originarios del Caribe Suroccidental, amenazados por la expansión del turismo convencional y foráneo, tienen en los Kunas un modelo a seguir. Sin olvidar que la organización política y administrativa de los Kunas les ha otorgado una ventaja en su lucha, su experiencia demuestra que es posible construir un modelo turístico que proteja los ecosistemas, respete las tradiciones y garantice beneficios equitativos. Así mismo, es ejemplo de que la colaboración y el ejercicio colectivo de la autodeterminación debe primar sobre los intereses privados y la mercantilización de los territorios ancestrales. La visión tiene que ser clara: el turismo debe estar al servicio de los ecosistemas, las comunidades y sus territorios. No al revés.